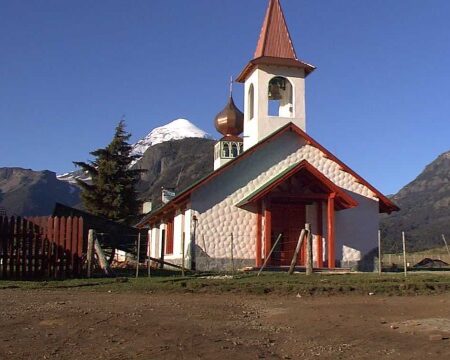Hasta ahora los hemos invitado a recorrer nuestras bellas y remotas tierras. Con esta entretenida nota del intrépido Mariano Fernández Soler empezamos a adentrarnos en los cielos de la Patagonia. Anímese, léala y verá que Ud. también puede intentarlo…
 Todo empezó como una broma. Mirando volar un parapente en Las Grutas, les comenté a mis amigos Damián y Patricia si yo podría viajar en uno de ésos. Hicimos comentarios graciosos acerca de si aguantaría mi peso o si quedaría arando la playa (soy grandote y peso más de 100 kilos), y de a poco comencé a pensar si de verdad podría subirme en uno de esos «paracaídas raros».
Todo empezó como una broma. Mirando volar un parapente en Las Grutas, les comenté a mis amigos Damián y Patricia si yo podría viajar en uno de ésos. Hicimos comentarios graciosos acerca de si aguantaría mi peso o si quedaría arando la playa (soy grandote y peso más de 100 kilos), y de a poco comencé a pensar si de verdad podría subirme en uno de esos «paracaídas raros».
Mis compañeros de viaje insistieron en que vaya, que eran las vacaciones, que sería una nueva experiencia y que además, lo más importante, parecía lindo y seguro.
Luego descubrimos que los muchachos que organizaban los «vuelos de bautismo» eran unos brasileños de vacaciones, profesionales ellos, que costeaban su viaje llevando a turistas a volar en parapente y que, casualmente, acampaban en el mismo lugar que nosotros.
Al atardecer de ese mismo día, me animé a preguntarle a la chica que estaba con ellos en qué consistía lo que ofrecían. Me explicaron (ella y quien justo apareció presentándose como el novio) que se trataba de «vuelos de bautismo» con parapentes biplaza, remolcados para el despegue por un vehículo desde tierra, lo que en buen castellano significaba: que iba a volar con el instructor (porque si no, no subía ni soñando), que para despegar iban a remolcarnos con el minúsculo buggy de playa que estaba ahí estacionado y que íbamos a tener que correr.
Si al día siguiente no estaba nublado podía acercarme y despegar. Esto si el buggy era lo suficientemente poderoso para arrastrarme. Ya era ese momento en el que uno está jugado: mis amigos insistían en que me iba a subir y mi conciencia me decía que iba a ser una muy linda experiencia.
Al día siguiente, nos acercamos todos, mis amigos con sus cámaras de fotos y yo, nobleza obliga a reconocerlo, con bastante miedo y dudas acerca de mi decisión. Lo cierto es que finalmente me animé y comenzó la aventura.
Lo primero (y principal) fue encontrar un casco grande como para mí. Luego, me llevaron en el buggy hasta una zona despejada de la playa (a unos 5 km de la zona de balnearios) y comenzamos a ponernos el equipo de seguridad necesario.
Para empezar el instructor se ubica en su arnés, que queda en una posición más elevada con respecto al «pasajero» (en este caso, yo), ata una innumerable cantidad de riendas y arneses como para sentirse atadito ahí arriba. Luego me senté yo en una especie de sillín bastante cómico y también fui atado con toda clase de arneses y correas. El instructor me mostró una soga muy larga, de unos 25 metros de longitud, que terminaba en un malacate colocado en el buggy: era el hilo que nos remolcaría como barrilete. Colocó el arnés de ese hilo en un gancho que estaba al lado mío y comenzó con las indicaciones.
 Básicamente el parapente es como un paracaídas. Su forma y estructura es bastante parecida, sólo que cuenta con aditamentos que le dan la capacidad de maniobrar a gusto. Lo único que se necesitan son corrientes ascendentes de aire cálido que eleven al parapente y hagan más duradero el paseo. Supuse que para elevarme a mí necesitarían un huracán. De todas maneras, el instructor me comentó que íbamos a subir unos quinientos metros, que en general es lo que sube toda la gente y que si el pasajero es de contextura pequeña y el clima lo permite, se pueden alcanzar los 700 metros.
Básicamente el parapente es como un paracaídas. Su forma y estructura es bastante parecida, sólo que cuenta con aditamentos que le dan la capacidad de maniobrar a gusto. Lo único que se necesitan son corrientes ascendentes de aire cálido que eleven al parapente y hagan más duradero el paseo. Supuse que para elevarme a mí necesitarían un huracán. De todas maneras, el instructor me comentó que íbamos a subir unos quinientos metros, que en general es lo que sube toda la gente y que si el pasajero es de contextura pequeña y el clima lo permite, se pueden alcanzar los 700 metros.
El paseo consistía en despegar corriendo, arrastrado por el buggy, ascender hasta lo máximo posible y soltar la «cuerda de arrastre», sobrevolar la playa, internarse sobre el mar en círculos y luego descender «carreteando» en la arena. La duración aproximada del «viaje» es de unos 15 minutos, pero depende del viento y las famosas corrientes ascendentes.
Una vez colocados en posición de despegue, el «piloto» comprobó las cuerdas del parapente, la posición de las correas, arneses y cuerditas y sus instrumentos de vuelo, que están colocados como relojes en la muñeca. ¡Es impresionante que una mini estación meteorológica quepa en unos relojitos de pulsera! Avisó por radio que podíamos despegar y el buggy se empezó a mover.
Yo pensé: «A correr y correr», pero dimos tres pasos largos y el parapente nos levantó de un tirón. La sensación al subir es muy parecida a la de estar en un ascensor rápido subiendo al piso 300. Subimos y mientras el «piloto» conversaba con tierra, yo me aferraba a las cuerdas del parapente decidido a no soltarlas nunca más… Y sí, los nervios son inevitables. Una vez allá arriba, nos avisaron que soltáramos la cuerda y por fin, estábamos libres para volar hacia cualquier lado.
Un parapente es fácil de maniobrar (sí, en serio). Su timón son dos manijas que se comunican con los bordes de la «vela» (así se llama el parapente propiamente dicho) y que, cuando se tironean, hacen doblar al parapente hacia el lado desde donde se tira. Igualmente, aunque el piloto me ofreció conducir, pensé que lo mejor sería evitar cráteres o maremotos y dije que no.
 En realidad, uno comienza a percatarse de la belleza del vuelo en parapente, pasados los dos minutos iniciales, es decir, cuando empieza a relajarse y a observar el paisaje increíble que normalmente ven sólo los pájaros. Desde donde estábamos nosotros, se veía todo el pueblo de Las Grutas, San Antonio Oeste, el Puerto de San Antonio Este, las distintas rutas y el mar, con un color azul verdoso espectacular. Se siente una sensación extraña, de movimiento tridimensional, que creo es desconocida para quien no haya volado en algo similar. Me refiero a que, como nosotros únicamente podemos desplazarnos por tierra (si bien podemos «subir» o «bajar» en un ascensor o en un avión), siempre estamos apoyados en algo. Esa sensación de flotar en la nada del parapente vale la pena vivirla.
En realidad, uno comienza a percatarse de la belleza del vuelo en parapente, pasados los dos minutos iniciales, es decir, cuando empieza a relajarse y a observar el paisaje increíble que normalmente ven sólo los pájaros. Desde donde estábamos nosotros, se veía todo el pueblo de Las Grutas, San Antonio Oeste, el Puerto de San Antonio Este, las distintas rutas y el mar, con un color azul verdoso espectacular. Se siente una sensación extraña, de movimiento tridimensional, que creo es desconocida para quien no haya volado en algo similar. Me refiero a que, como nosotros únicamente podemos desplazarnos por tierra (si bien podemos «subir» o «bajar» en un ascensor o en un avión), siempre estamos apoyados en algo. Esa sensación de flotar en la nada del parapente vale la pena vivirla.
Luego de ver paisajes, volar y comprobar cuán alto estaba (mirar para abajo y decir «uy uy uy» es algo que, según el instructor, hace todo el mundo) empezamos a descender, alineándonos con la pista. El «piloto» me indicó que, al bajar, debíamos «carretear» hasta detenernos, es decir, que cuando llegáramos al piso había que correr (o por lo menos intentarlo).
La indicación especial que me dio fue que los «pasajeros» (todos) no estábamos acostumbrados a la forma en la que hay que correr y que podía ocurrir que al tocar el piso me cayera directamente, pero que no me preocupara, porque la arena no me iba a lastimar de ninguna manera. La precaución consistía en que no tenía que endurecer los músculos ni tratar de resistir una caída si veía que me iba a tropezar, porque el trabar las piernas podía, sí, provocar un esguince.
Fuimos bajando, en la última parte el piloto «aplicó los frenos» y el parapente se acercó despacio a tierra. Me preparé para «carretear» y, lógicamente, en cuanto tocamos tierra di dos pasos y me fui al suelo. Muerto… de risa. Así me levanté, contento, me saqué el casco y me subí al buggy que nos esperaba. Me encontré con mis amigos y, luego de los saludos y festejos, juntamos las cosas y nos fuimos a tomar algo, a comentar la experiencia.
Los vuelos de bautismo son aventuras que vale la pena vivir, son divertidas, seguras (creo que los instructores no son locos suicidas) y además podrá ser contado a los nietos y en páginas web referidas a la Patagonia…